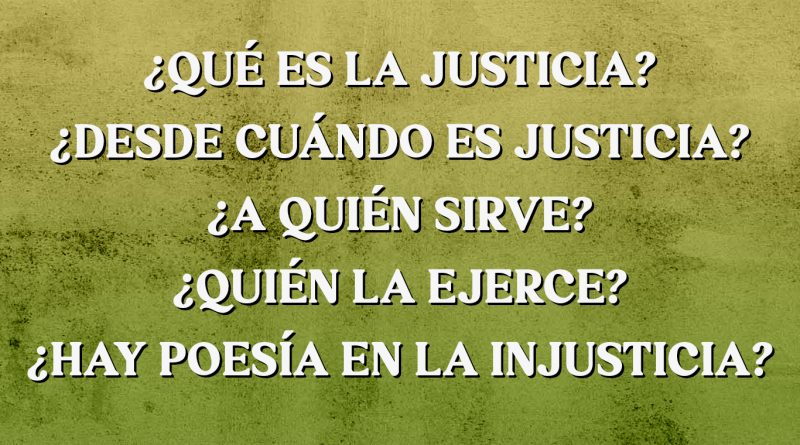Pueblo, justicia y poesía
¿Qué es la Justicia? ¿Desde cuándo es Justicia? ¿A quién sirve?¿Quién la ejerce? ¿Hay poesía en la injusticia? Una rima histórica popular ante los abusos de la Justicia Institucional Global.
Por Tomás Astelarra
La relación entre los pueblos, la Justicia Institucional y la poesía es tan vieja como el capitalismo liberal global. Que en realidad no es tan viejo. Apenas, quizás, cuatrocientos años. Un escupitajo en la historia de una humanidad de más doscientos mil años. Y un planeta de otros cuatro mil quinientos millones de años.
Cuentan que cuando un periodista francés le preguntó a Mao Tse Tung acerca de la revolución industrial, el líder de la revolución cultural china dijo que aún era muy pronto para opinar acerca de sus resultados. A esta altura, ya podríamos asegurar que la revolución comercial, industrial y financiera que creó la Ciencia, el Estado y la Empresa tal cual hoy la conocemos, no hubiera podido ser realizada sin el oro del Potosí y la quema de brujas. Incluso hay teorías históricas que aseguran que la revolución francesas se inspiró en la revuelta fiscal de Tupac Amaru y otros gritos de los comunes de Amerika.
Hoy día, tanto el extractivismo minero en Potosí como las quema de brujas, bien podrían ser calificados como hechos injustos por buena parte de la población mundial. Sobre todo las comunidades indígenas y de mujeres, incluyendo sus niñeces, que son los segmentos de la población más perjudicados por la evolución de ese escupitajo en la historia de la humanidad o el planeta llamado modernidad. Sus propias estadísticas, comunidades científicas y organismos internacionales verifican esta “injusticia” sobre mujeres, indios y niñeces, a pesar de esa Justicia Institucional, nacida también, apenas, hace unos cuatrocientos años. Como consecuencia de la revolución francesa, entre otras cosas.
Las minas del Potosí y la quema de brujas, ambos hechos “injustos”, según nuestro humilde entender, han generado todo tipo de recuerdos místicopoéticos que sostienen la esperanza de las comunidades no alineadas con este, por nacimiento y devenir, “injusto” sistema institucional capitalista liberal patriarcocientífico europeo moderno. Al cual, para ser más expeditivos y coloquiales, definiremos a partir de este momento como Moderno Escupitajo Humano (MEH).
Su injusticia o consecuencia queda bien representada por eso que el intelectual uruguayo Raúl Zibechi definió como una “crisis civilizatoria”. Y la líder espiritual o amta, Argentina Paz Quiroga, como una “emergencia civilizatoria”.
En este calentamiento global, el agua de la injusticia moderna esta cada vez más extendida y amenaza con ahogarnos. Hasta hemos llegado a la desesperada ridiculez de otorgarle derechos institucionales humanos a la propia Madre Tierra. Mujer y originaria, también afectada por este MEH. Por suerte, como dijo el poeta Nicanor Parra: “¡Buenas noticias! La tierra se recupera en un millón de años. Somos nosotros (la humanidad, el escupitajo) los que estiramos la pata”.
Un escupitajo de injusticia
No había pasado un siglo de la instauración del derecho moderno cuando incluso las clases bajas y hasta ciertos intelectuales de clase alta de la propia Europa comenzaron a desconfiar de la Justicia de este MEH. Cien años después de la revolución francesa, un hermoso manifiesto poético contra esta Injusticia, es el texto Yo Acuso, del intelectual francés Emile Solá. Allí Solá denunciaba las irregularidades del Caso Dreyfus, en el cual, un tal Alfred Dreyfus, oficial militar francés de origen judío, fue acusado de ser espía de los alemanes y encarcelado de por vida en la Isla del Diablo (cerca de la Guyana francesa, es esa oscura región indígena, natural y femenina llamada Sudamérica).
Alfred Dreyfus fue juzgado inicialmente por un consejo de guerra en 1894. En 1899,se llevó a cabo un nuevo juicio por orden del Tribunal Supremo, donde también fue declarado culpable (aunque con una reducción de la condena). Finalmente en 1906, la Corte de Casación anuló el juicio de 1899, reconociendo la inocencia de Dreyfuss y habilitándolo para participar junto a las tropas francesas en la primera guerra mundial Su historia resquebrajó los cimientos de la tercera república francesa y generó una grieta en la sociedad europea acerca de la posible injusticia de la Justicia.
Los rigores económicos y colonialistas de la primera guerra mundial también generaron otro hecho que generó cierta suspicacia en cuanto a la irrefutabilidad de la Justicia Institucional Moderna (JIM, hija del MEH). Sucedió en Argentina, en 1930, poco después del derrumbe de la bolsa de New York, cuando la Corte Suprema de Justicia avaló el gobierno militar y de facto de José Félix Uriburu, mandando a la Isla Martín García al entonces ex-presidente Hipólito Yrigoyen, en una condena que en los hechos fue de muerte. Con el tiempo, la mentira volvió a tropezar con sus patas cortas. Pero el primer presidente dizque “democrático” y “popular” ya estaba muerto y los golpes militares y gobiernos de facto se hicieron un hecho institucional en este país y otros de Sudamérica (sembrando duda, además de sobre los valores éticos del MEH y la JIM, sobre el concepto moderno de “democracia”).
José Figueroa Alcorta, integrante de aquella Corte Suprema de Injusticia, hoy es conmemorado a través de una neurálgica avenida en la ciudad de Buenos Aires y una escuela normal superior en la ciudad de Córdoba. Entre otras conmemoraciones. No se registran poesías que lo nombren.
De Irigoyen dijo Eduardo Galeano en su libro Memoria del Fuego: “Al despeñadero de la crisis mundial llega también el presidente argentino Hipólito Yrigoyen. Lo condena: el desplome de los precios de la carne y del trigo. Callado y solo, Yrigoyen asiste al fin de su poder. Desde otro tiempo, desde otro mundo, este viejo tozudo se niega todavía a usar teléfono y jamás ha entrado a un cine, desconfía de los automóviles y no cree en los aviones. Ha conquistado al pueblo sin discursos, conversando, convenciendo a uno por uno, poquito a poco. Ahora lo maldicen los mismos que ayer desenganchaban los caballos de su carruaje para llevarlo a pulso. La multitud arroja a la calle los muebles de su casa. El golpe militar que voltea a Yrigoyen ha sido cocinado al calor de la súbita crisis, en los salones del Jockey Club y del Círculo de Armas. El achacoso patriarca, crujiente de reuma, selló su destino cuando se negó a entregar el petróleo argentino a la Standard Oil y a la Shell, y para colmo quiso enfrentar la catástrofe de los precios comerciando con la Unión Soviética”. Alguien empezó a sospechar la relación entre Empresa, Justicia y Democracia. Según Mao, todavía no era tiempo para juzgar si doscientos años de vida eran suficientes para determinar que el MEH y la JIM eran injustos o corruptos.
La chispa de La Violencia
Poco después del fin de la segunda guerra mundial, el 9 de abril de 1948, estalló en Colombia la chispa de la violencia. La revuelta popular conocida como “el Bogotazo” derivó en sublevaciones a nivel nacional y peleas intestinas entre “conservadores” y “liberales”, en una guerra civil que en ese país tropical es conocida como “La Violencia”. Período que, si bien duró para los historiadores entre las décadas del 20 y el 60, tuvo su mayor magnitud entre el Bogotazo y la dictadura de Gustavo Rojas Punilla, Guropin, un típico milico populista de los cincuentas sudakas como Perón en Argentina o Víctor Paz Estenssoro en Bolivia. Para lograr la pacificación, propuso conceder amnistía a los combatientes guerrilleros, mientas organizaba “la reconstrucción económica” de las zonas afectadas por La Violencia. Misteriosamente se legalizaron los territorios que, “en río revuelto ganancia de pescadores”, los grandes terratenientes habían expropiado a campesinos pobres, indígenas y afros que, a partir de ese momento, serían denominados “desplazados”. Algunos creando comunas autogestivas en tierras inhóspitas o lo alto de la montaña, como la República de Marquetalia, en el Cañón del Combeima, Ibague. El bombardeo de estas “repúblicas independientes”, tildadas de “comunistas”, por el gobierno de Colombia con apoyo de los Estados Unidos dio origen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La chispa que encendió el Bogotazo, y luego La Violencia, fue el asesinato del líder político y popular Jorge Eliécer Gaitán. Abogado defensor de los derechos humanos y denunciante de la Masacre de las Bananeras, hecho que es relatado con poesía por Gabriel García Márquez en sus Cien Años de Soledad. Frente al pedido de la empresa bananera de Estados Unidos, United Fruit Company, el ejército colombiano asesinó una centena de trabajadores de la compañía que protestaban por mejores condiciones laborales en el pueblo de Ciénaga, provincia de Magdalena, casi mar Karibe.
Eso fue en diciembre de 1928, período de entreguerras, mientras en “los locos años veinte”, ante la abundancia de recursos producto de la primera guerra mundial, en los territorios del nuevo imperio industrial, comercial y financiero de Estados Unidos, se acuñó la frase “tirar manteca al techo”. Poco antes de la crisis de Wall Street y el asesinato de Irigoyen.
Gaitán, luego de su ruptura y reencuentro con el Partido Liberal, pintaba como el ganador de las elecciones presidenciales. No fue el único candidato “zurdo” asesinado en Colombia. Algo parecido sucedió el 18 de agosto de 1989 con Luis Carlos Galán. También abogado, también rebelde liberal, también favorito en las elecciones, asesinado por grupos paramilitares ligados a Pablo Escobar y al luego presidente Álvaro Uribe Vélez. Elegido en 2010 como “El Gran Colombiano” del siglo XX por History Channel, “Alvarito” (como le decía Pablo Escobar) era uno de los cien narcotraficantes más buscados por la DEA hasta fines de ese mismo siglo. Veinte años apenas de ser elegido presidente, por influencia de Escobar, Uribe comenzó una meteórica carrera política en Medellín, que lo llevó de Director de Aeronáutica Civil (el organismo que controlaba la droga en los aviones), al alcalde, luego gobernador, luego senador y finalmente presidente. Curiosamente, llegó a la mayoría de estos cargos como parte del Partido Liberal al que alguna vez pertenecieron Gaitán, Galán y los fundadores de las FARC.
A pesar de las denuncias de complicidad de su gobierno con masacres paramilitares contra las poblaciones rurales, o el asesinato o arresto sindicados de terroristas y guerrilleros de miles de jóvenes inocentes de las periferias populares urbanas (conocidos como “falsos positivos), Uribe vendió la “pacificación” de Colombia como un sistema de “Seguridad Democrática” que generó un ancho abanico de adeptos en toda Sudamérica. En Argentina el modelo ha sido promovido por líderes políticos que van de desde Patricia Bulrich a Mauricio Macri, pasando por Sergio Massa. Al igual que en el caso Dreyfus la JIM tardó varias décadas en corregir su error. Que a esa altura (ya muerto Mao y a trecientos años de la revolución francesa, industrial, comercial y financiera de MEH) más que un error comenzaba a parecer una conducta. Como diría el nadaísta Javier Vicente: “la excepción confirma la regla, pero muchas excepciones crean una nueva regla”.O como diría George Lukas en la Guerra de las Galaxias: “es como poesía, rima”. Algunas poetizas populares ya nombraban a MEH como el Maldito Escupitajo Humano.
Entre muchos, el actual presidente de Colombia, el ex guerrillero Gustavo Petro, fue unos de los responsables, como senador, de la presentación de pruebas en el Congreso Nacional y la Justicia Institucional de Colombia acerca de los anchos y amplios vínculos del gobierno de Uribe con diversos ejércitos narcoparamilitares nucleados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), responsables, entre otras situaciones, de cientos de masacres contra comunidades populares (indígenas, campesinas y afros). Comunidades que luego de ser desplazadas en el siglo pasado durante la época de La Violencia, se habían asentado en inhóspitos territorios con la maldita suerte de construir sus nuevas casas y comunidades sobre tierras debajo de las cuales había recursos naturales necesarios para la revolución económica y cultural, el consumo, del ya no tan jóven MEH.
La violencia del chocolate y la banana
Ante la clara injusticia de la Justicia Institucional Colombiana (hija de la JIM), al ignorar o cajonear los resultados y responsabilidades de las AUC en dichas masacres populares y otros crímenes, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario de Colombia (Sinaltrainal), decidió convocar en 2008 al Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), una organización civil fundada en los setentas por el senador italiano Lelio Basso, con el objetivo de condenar los crímenes de lesa humanidad de las dictaduras latinoamericanas (ante la ineficiencia de la JIM).
Después de dos años recopilando pruebas por toda Colombia, el jurado del tribunal (conformada por figuras internacionales como el cura tercermundista belga François Houtart, el catedrático jurídico catalán Antoni Pigrau Solé, el epidemiólogo y sanitarista italiano Gianni Tognoni o el psicólogo indígena y “maestro de sabiduría reconocido por la Unesco” de la comunidad Nasa, Rangel Giovani Zape) determinó la complicidad con estos crímenes narcoparamilitares del ejército, el poder ejecutivo, legislativo y judicial colombiano, además del gobierno de Estados Unidos (con recursos del Plan Colombia o la DEA), ONGs y empresas multinacionales como Chiquita Brands (ex United Fruit).
Por ejemplo, la empresa bananera multinacional Chiquita Brands fue hallada responsable de aportes financieros a grupos paramilitares de Córdoba y Urabá. Además del desembargo de 3.000 fusiles AK-47 y cinco millones de proyectiles con destino a dichos grupos en su puerto privado en la zona franca de Turbo, Urabá. Todo con complicidad del gobierno.
Dicho tribunal popular (sin ninguna implicancia, vinculación legal o jurisprudencia con la JIM), también confirmó la condena por crímenes de lesa humanidad para Coca Cola y Nestlé (acusadas de complicidad en el asesinato de varias decenas de sus trabajadores).
Desde la década del noventa, en base a este trabajo de recolección y difusión de pruebas concretas de estas “injusticias” por parte de estas empresas multinacionales dueñas y responsables del MEH, Sinaltrainal logró, en diversas campañas también multinacionales que la condena llegue a través del consumo popular.
A través de estas campañas, por ejemplo, la Universidad de Michigan decidió suspender la venta de Coca-Cola a sus 50.000 alumnos, ocasionando a la multinacional pérdidas estimadas de más de 1,8 millones de dólares. En el Reino Unido, el proceso de veto al consumo de esta gaseosa alcanzó 536 universidades. Por su parte, el sindicato de correos de Estados Unidos, el American Postal Workers Union (con 270.000 miembros) aprobó una resolución para sacar todos los productos de Coca Cola de sus instalaciones de correo postal. Aquel desde el cual Bukoski escribía poesía.
Tarde pero seguro, hasta la Justicia Institucional del Imperio Estados Unidos condenó a Chiquita Brands por sus tropelías. El año pasado, 2025, un juez de Florida condenó a Chiquita Brands International a pagar 38,3 millones de dólares a 8 familias de Colombia, tras haberla encontrado culpable de financiar a las AUC (grupos paramilitares).
La Violenta política del MEH
Según informes del Centro Nacional de la Memoria Histórica (CNMH) o la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, entre 1984 y 2002 (año de la asunción de Uribe Velez) fueron asesinados entre cuatro mil y seis mil militantes de la Unión Patriótica (UP), el partido político fundado en 1985 por las FARC tras el acuerdo de paz con el gobierno de Belisario Betancur (del todavía vigente Partido Conservador). Entre todos esos militantes asesinados por grupos paramilitares o el ejército colombiano, se encontraban dos candidatos presidenciales (los abogados Jaime Pardo Leal y Bernando Jaramillo Ossa), 5 senadores, 11 diputados, 109 concejales, 8 alcaldes y 8 ex-alcaldes.
¿Y si salía el disparo contra Cristina?¿Podría Darío Santillán haber llegado a intendente?¿Milagros Sala gobernadora?¿Que rima o poesía hay entre Juan Grabois y Gaitán, Galán, Jaramillo Ossa o Pardo Leal? ¿Por qué el poder económico multinacional del Maldito Escupitajo está siempre involucrado en estos errores o favores del Poder Judicial Institucional? ¿Por qué este Poder Judicial Institucional del Maldito Escupitajo ignora no solo la corrupción, sino los crímenes de lesa humanidad de estas empresas multinacionales y sus gobernantes afines como Álvaro Uribe Velez, Mauricio Macri o Fernando De la Rúa?
“En la selva se escuchan tiros. Son las armas de los pobres, son los gritos del latino”, cantaba Bersuit Vergarabat en una canción dizque choreada a Las Manos de Filippi, mientras treinta y nueve personas eran asesinadas el 19 y 20 de diciembre del 2001 (gobierno de De La Rúa y ministerio de Patricia Bulrich). Fue medio año antes del asesinato de Darío y Maxi en la estación de Avellaneda (que hoy lleva su nombre). Muchos más militantes o poetizas populares cayeron por balas de la policía, o fueron judicializados en las innumerables protestas que se desarrollaron en Argentina entre 1995 y el 2002 (por ponerle fecha a La Violencia).
Poco antes de la condena a Cristina habilitada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habían caído presos Juan Grabois y, otra vez, el militante mapuche Facundo Jonas Hualas. Otros militantes y comunidades mapuches y brigadistas civiles están acusados por la JIM patagónica de haber provocado la serie de incendios evidentemente inmobiliarios que sacudieron el verano a todo El Bolsón. En Mendoza la movilización popular impidió el encarcelamiento de los militantes ambientalistas Mauricio Cornejo y Federico Soria, referentes de la lucha antiminera. Y ahora el misterioso caso de la “caca en la casa” de Jose Luis Espert y las irregulares detenciones de las militantes peronistas Alexia Abaigar, recientemente liberada (funcionaria del ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires) y Eva Mieri, quien fue trasladada al penal de Ezeiza (concejal de Quilmes).
Cuando a principios de siglo, en una universidad de México, le preguntaron al militante exiliado colombiano Manuel Rozental porque sus coterráneos eran tan violentos, respondió: “Si México tuviera los recursos naturales de Colombia, seguramente vivirían la misma violencia”. No era un deseo, pero si una profecía. O un simple análisis de la ecuación económica, jurídica y narcoparamilitar del MEH.
Hoy Argentina es una de las principales fuentes de recursos para la ganancia multinacional empresaria del Moderno Escupitajo Humano.
La justa poesía de la selva
Cuando el 1 de marzo de 2008, en plena crisis financiera mundial, el secretario de las FARC Raúl Reyes fue asesinado en Santa Rosa de Yamandú, norte selvático de Ecuador, en un operativo conjunto de los ejércitos de Colombia, Ecuador, Estados Unidos y fuerzas paramilitares, pocos recordaban sus orígenes militantes.
Reyes nació en 1948, año del asesinato de Gaitán. Por eso decía que muchos guerrilleros de las FARC eran “hijos de la violencia”. Los padres de Raúl, Luis Antonio (almacenero) y Aura Silva (maestra) eran desplazados de La Violencia. Raúl fue parte de la Juventud Comunista y delegado de Sinaltrainal en la fábrica de Nestle en la periférica ciudad de Caquetá. Llegó a ser concejal del municipio de Doncello. Las persecuciones judiciales y el acoso del ejército lo llevaron a huir a la selva y sumarse a las FARC.
Ya guerrillero, Reyes fue una de las cabeza visibles de los diálogos de paz con el gobierno de Betancur. Decidió continuar en la guerrilla más allá de la experiencia política de la Unión Patriótica, la cual apoyó desde la selva mientras veía caer asesinados a sus compañeros. También los de Sinaltrainal. Su muerte significó un golpe duro para las FARC. Que diez años después de ese hecho, en plenas negociaciones de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, dentro de la Comisión de la Verdad de Colombia, solicitaron a la Fiscalía General de La Nación que reabriera la investigación sobre las verdaderas causas que motivaron el asesinato de Gaitán en 1948. Habían pasado 70 años desde aquel hecho. Pero, por ejemplo, en 2005, dos ex-agentes de la CIA habían confesado su participación en el asesinato.
La justicia revolucionaria y poética
Camila Botero Cardozo nació en Medellín hace 33 años. Se crio en Pereyra, en una familia “amorosa, intelectual, muy politizada”, según sus palabras. Se graduó en periodismo en la Universidad de Antioquia. Haciendo entrevistas en la selva se enamoró de Andrés Felipe Vanegas Londoño, alias Uriel, jefe del Estado Mayor del Frente de Guerra Occidental del Ejército de Liberación Nacional (ELN). La otra histórica guerrilla colombiana. Aquella a la que se sumó el cura tercermundista Camilo Torres ante la inminencia de su asesinato tras el éxito de su candidatura a presidente en 1966. No duró ni un combate.
En 2020, mientras participaba en tareas civiles de comunicación con las ELN, Camila vio morir acribillado a Andrés tras un ataque del ejército colombiano. Logró huir. Pero quedó prófuga de la JIM. No pudo evitar volver a las calles cuando en 2021 se levantaron las revueltas estudiantiles en todo el país. A la vista de que las empresas multinacionales y sus ongs no iban a apoyar el reclamo por educación, Camila consiguió fondos del ELN. En enero de 2023 fue condenada a seis años y seis meses de prisión por la La Fiscalía General de la Nación.
El pasado jueves 22 de mayo, Camila se presentó en el salón Elíptico del Congreso de la República para participar de la audiencia pública “Garantías y Derechos Humanos de las Personas Judicializadas en el Marco de la Protesta Social”. Además de sus propias poesías, leyó una de Roque Daltón, poeta y militante salvadoreño encarcelado y asesinado en 1964. Dice así: “Yo llegué a la a la revolución por vía de la poesía. Tú podrás llegar, si lo deseas, si sientes es que lo necesitas, a la poesía por vía de la revolución”.
Yo recordé una del poeta cordobés Vicente Luy que dice:
“Antes pedimos que se vayan.
Antes, pedimos justicia.
Ahora pedimos que no se rían de nosotros.
Después, ¿qué pediremos; piedad?
Usá tu odio para el bien común.
Poné tu odio al servicio del bien común”.